Patria Humildad: la carrera del director de orquesta
PATRIA HUMILDAD
Hace un par de años, en un curso de dirección de orquesta con Cristóbal Soler, uno de los alumnos braceaba intentado transmitir una idea concreta a la orquesta con poco éxito. «Pero, ¿qué es exactamente lo que les estás pidiendo?», preguntaba Soler. El chico contestó con frustración: «¡Quiero que suenen como Klemperer, pero no me hacen caso!». El maestro cogió la batuta e indicó a la orquesta: «Últimos tres compases. Ritardando. Violas y chelos subid a mezzoforte. Violines tenuto y articulamos lejos del talón. Vibrato máximo. Metales al 40% del sonido. Vientos más legato, con dirección. Marco a uno». Dio esos tres compases y aquello, lo juro por Kleiber padre, sonó a Otto Klemperer, y miren que era una orquesta de estudiantes. «Violines I y II stringendo. Contrabajos sul ponticello y en forte. Tempo, en lugar de Andante a Vivace. Metales sforzando. Finale súbito». Y se apareció Furtwängler. Poco a poco esos cinco segundos de música fueron pasando por un pseudo-Karajan, un cuasi-Harnoncourt o un pre-Bernstein. Al acabar devolvió la batuta al estudiante diciéndole: «No importa el nivel de la orquesta. Dirigiendo, siempre, el que falla eres tú».
Por desgracia, en el mundo de la formación para la dirección de orquesta los itinerarios no están tan claros como a menudo quisiéramos, y las responsabilidades muy diluidas. Hay muchas maneras de llegar a un destino donde la meta es móvil y cuyo sendero de baldosas amarillas pinta más que descolorido. El recorrido más habitual es el del músico de reconocido prestigio que va poco a poco articulando su salto a la dirección con las orquestas con las que colabora. Barenboim o Eschenbach son epítomes de este perfil de director. Sin embargo, el camino formal es más largo y tortuoso. Conlleva una especialidad superior de conservatorio, mas el estudio de dos instrumentos (uno de ellos a nivel de intérprete) y el habitual paso por los estudios de composición. En un mundo de pedagogías muy esquivas y donde los mejores directores tienen agendas profesionales inasumibles a la hora planificar una docencia, el director novel ha de encontrar tras el conservatorio un hueco de asistente bajo la tutela de algún maestro que permita mirar sin que se le moleste mucho.
Todo este proceso ralentiza mucho esa edad indefinida en la que el director puede considerarse formado, llegando a los 35 ó 40 años con facilidad. En ese momento se da el pistoletazo de salida para la pléyade de orquestas comarcales o de jóvenes estudiantes que hay que dirigir para poder optar a los conciertos pedagógicos o fuera de abono de las orquestas de primera o segunda línea. Un camino sinuoso que rara vez es acompañado de representantes, que funciona en un transcurrir del tiempo casi geológico (con proyectos que fructifican tres o cuatro años más tarde) y donde el repertorio o la orquesta casi nunca se eligen.
Recordaba estos asuntos cuando la temporada pasada charlaba en el Teatro Real con Guillermo García Calvo antes de que dirigiera su Goyescas. Le informaron de que perdía un par de ensayos de los que tenía para preparar la ópera, como consecuencia del mini-concierto de Plácido Domingo. Con una sonrisa de oreja a oreja no mostró inquietud alguna. «Uno está acostumbrado a que las condiciones sean las que son y no las que se quiere. No me planteo hacer una versión musical perfecta. Sólo la mejor que el tiempo que me han concedido me permita. Ya habrá ocasiones».
Dos o tres ensayos antes de cada concierto, algunos más a piano para una ópera. En ese margen se ha de transmitir toda la profundidad ética y estética que se pretenda sobre una obra. A menudo ese viaje hacia la niebla del director precisa de una excursión a las afueras para reivindicarse, porque España sigue adoleciendo de ser un país donde lo extranjero llama más que lo nacional. Al igual que un perfume vende insultantemente más por anunciarlo con una frase en francés, los directores suelen tener que irse para poder volver. En una comida con Pablo Heras-Casado, él asumía con normalidad ese impuesto revolucionario de emigración para dirigir aquí. «En mi caso fue un proceso muy natural. Nadie me obligó pero vi claro que tenía que salir para avanzar. Con el tiempo, y sin hacerlo de manera premeditada, he ido volviendo y teniendo ofertas muy interesantes en España. Supongo que si me hubiera quedado no lo serían tanto».
Imagino que pasado un punto de notoriedad las angustias y presiones de un director se modifican. Sus objetivos se resignifican. Al acabar un concierto comentaba Juanjo Mena que el número de partituras que puede estar trabajando a la vez un director con actividad internacional puede acercarse a la decena. «Pero lo que me preocupa realmente es hasta qué punto ese volumen de trabajo deja huella en el músico. No hablo desde la egolatría sino desde la simple evolución. ¿Quedará algo de lo que pretendí mostrar cuando me vaya a otra orquesta? No lo creo».
El trabajo de director tiene, entonces, un claro componente de vocación por lo efímero. Con Vladimir Ashkenazy me encontré hace un año para una entrevista. Le aterrorizaba el proceso de banalización que se estaba llevando a cabo con la música en general y con el papel del director en particular. La gente acude a conciertos y aplaude al final como quien aplaude un chiste, decía. «La labor del director creo que se ha perdido entre tanto tecnicismo y tanta necesidad de reconocimiento. El director es el responsable último de transmitir el patrimonio irrenunciable de la humanidad, su legado más íntimo. Acabado el trabajo, tiene que bajar los brazos y abandonar el escenario sin esperar los aplausos. Además, ¿quién quiere aplaudir después de escuchar la 9º de Mahler? A lo peor es que ni directores ni público han entendido nada…». Me gusta esa idea que dejaba entre líneas Ashkenazy: la última patria a la que ha de arribar un director de orquesta es la de la humildad. Mario Muñoz



















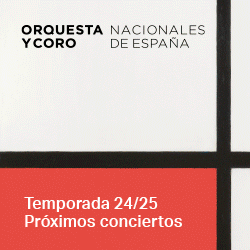





Últimos comentarios