Crítica: Boris Godunov en La Scala
Borís Godunov, puro Músorgski, puro Chailly
BORÍS GODUNOV. Drama musical en siete escenas (versión original, de 1869). Música de Modest Músorgski. Libreto del compositor, basado en el drama homónimo de Alexánder Pushkin, y en Historia del imperio ruso, de Nikolái Karamzín. Reparto: Ildar Abdrazakov (Borís Godunov), Ain Anger (Pimen), Dmitri Golovnin (Grigori), Norbert Ernst (Príncipe Vasilij Šujskij), Lilly Jørstad (Fiódor), Anna Denisova (Xenia), Agnieszka Rehlis (Aya de Xenia), Alexéi Markov (Andréi Schelkálov), Stanislav Trofimov (Varlaam). Alexánder Kravets (Missail), Yaroslav Abaimov (El Inocente), Maria Barakova (La Posadera), etcétera. Dirección de escena: Kasper Holten. Escenografía: Es Devlin. Vestuario: Ida Marie Ellekilde. Iluminación: Jonas Bogh. Coro y orquesta titular de la Scala de Milán. Dirección musical: Riccardo Chailly. Lugar: Milán, Teatro alla Scala. Entrada: 2.000 espectadores (lleno). Fecha: 13 diciembre 2022.

Escena de Boris Godunov © Brescia e Amisano – teatro alla Scala
Guasapea el amigo casi a las doce de la noche del martes interesado por cómo había ido la función de Borís Godunov que acababa de representarse en la Scala de Milán. “Chailly fantástico. Puro Chailly. En forma. Siempre con mascarilla. El coro muy bien; y bien la orquesta. Estupendos cantantes (formidable Abdrazakov). Decepcionante nueva producción”. La magistral ópera de Músorgski ha sido precisamente el título inaugural de la nueva temporada milanesa, y ha llegado en la versión original de 1869, en producción firmada escénicamente por el danés Kasper Holten (1973) y dirección musical de Riccardo Chailly. El bajo ruso Ildar Abdrazakov triunfó de pleno en el rol protagonista, con una interpretación vocal y dramática que surca los mil y un estados de ánimo que el atormentado zar vive a lo largo de los siete escenas de esta versión desnuda, cruda y rabiosamente futurista.
Por fortuna, las estúpidas protestas de los fanáticos antirrusos no perturbaron la representación. La iconoclasta queja formal del cónsul de Ucrania en Milán, o las fanáticas voces de los manifestantes que se oponían a la interpretación de la obra maestra rusa han caído en saco roto y el arte se ha impuesto sobre sandeces y banderas manipuladas. La función transcurrió en paz, y se coronó con aplausos inesperadamente templados. La Scala y su público no son el mejor terreno para el repertorio eslavo. Menos ante una versión que acaba en silencio sobrecogedor, que invita a la reflexión y casi al duelo. En cualquier caso, los que aplaudieron, lo hicieron con entusiasmo y fuerza, y de forma creciente, desde la emoción del dramático final al entusiasmo total por haber disfrutado y vivido una obra increíble, inclasificable, servida, además, de modo magistral.
Con agudo criterio, el enmascarillado Riccardo Chailly (Milán, 1953) ha optado por la versión original, la rechazada en su día por el Teatro Mariinski de San Petersburgo cuando Músorgski la presentó a su comisión artística para su estreno, que fue denegado, entre otras razones, “por no existir una protagonista femenina ni una trama amorosa”. Fue esta la razón por la que poco después, Músorgski, autor igualmente del libreto, revisó sustancialmente la ópera y añadió el “acto polaco”, que incluye el personaje de Marina, la ambiciosa princesa polaca que se lía con el usurpador Grígori, el falso Dmitri.
La orquestación original muestra de forma contundente la escritura atrevida y futurista de Músorgski. Casi anunciadora de Prokófiev y hasta Shostakóvich. En ocasiones, se sienten con fuerza y concreción las raíces de la Tercer sinfonía de Prokófiev (El ángel de fuego), o las sinfonías y movimientos más ásperos de Shostakóvich. Chailly, viejo y joven amigo de las vanguardias, se identifica de pleno con la desnudez y las asperezas de esta obra maestra y avanzada, incomprendida en su tiempo hasta por los asesores artísticos del Mariinski. Apoyado en un reparto vocal de muy alta calidad, casi todo él ruso rusísimo, se volcó en una visión abrasadora, sin contemplaciones ni paños calientes. Extrema. Con el ímpetu y el temple que siempre ha caracterizado sus mejores interpretaciones. La escena final, con la muerte de Borís, fue colofón de una lectura intensamente dramática, apasionadamente implicada con una escritura musical que él desnuda y reconstruye con talento de orfebre y sentimiento universal. Borís, como toda obra maestra, es universal. Patrimonio de la humanidad. Y así lo entiende Chailly, que mira a Rusia, a la gran cultura rusa, a la enorme tradición musical rusa, de frente y con perspectiva universal, con la universalidad que se mira a El sombrero de tres picos o a una sinfonía de Beethoven.
Ildar Abdrazakov (1976) se mete en la piel de Borís sin reservas. Sin la poderosa proyección de algunos ilustres predecesores –Cristoff, London, Ghiaurov, Talvela, Nesterenko, Raimondi, Salminen…-, sigue la estela de estos grandes Borís en estilo y forma para, apoyado en su voz de verdadero bajo, matizar los mil y un recovecos, colores y registros del que es uno de los grandes roles operísticos de la historia. Desde la primera aparición, en la solemne y dorada escena de la coronación, el bajo bashkirio envuelve a Borís en sus temores, miedos, angustias, remordimientos y ambiciones. Su evolución dramática aparece idealmente sincronizada con un transcurso musical en el que la complicidad del foso y Chailly son absolutas. En la escena final, el respirar de batuta y zar se sintieron absolutamente unísonos. Chailly fue también zar y Abdrazakov también maestro.
Junto al imperio de Borís Abdrazakov, destacaron sin excepción todos los componentes del calibrado y abultado reparto. El también bajo estonio Ain Anger fue un consistente y bien narrado Pimen, mientras que el tenor Dmitri Golovnin dio vida a un entonado y creíble “Falso Dmitri”. La mezzo Lilly Jørstad (Fiódor) y la soprano Anna Denisova (Xenia) fueron también voces remarcables en un elenco cuidadosamente galvanizado. El coro titular de la Scala se lució: mostro empaste, tono y ductilidad en una interpretación genuina que parecía arraigada en la gran tradición coral rusa. La Filarmónica de la Scala sonó con idioma y calidad ya en el original comienzo, con el inédito solo de fagot.
En contraste con el nivel musical, la puesta en escena de Kasper Holten decepciona. Se revela obvia, previsible, superficial y corta de ambición. Sin ningún destello de genialidad o innovación. Los tonos dorados de la coronación; los muebles igualmente dorados de las estancias privadas de Borís; los escritos tópicamente amplificados de Pimen; el globo terráqueo, que parece emular la escena de “Hynkel” en El gran dictador; los manidos movimientos de masas -que se antojan parodia escolar de las grandes escenas de la ópera rusa-… Por no hablar de la ingenua reja que simula la frontera con Lituania, erróneamente desubicada, pegada y no “en las proximidades” de la posada campesina en la que beben Varlaam y Missail; o el vestuario del coro -”Pueblo”- de la primera escena, que parece sacado de unos juegos florales o de conjunto folclórico de alguna remota república soviética de gira económica por los franquistas Festivales de España. Todo es déjà vu en este escénicamente fallido montaje. Pero Borís Godunov, obra maestra donde las haya, aguanta lo que sea. Más cuando encuentra una interpretación musical tan auténtica como la firmada el martes por Riccardo Chailly y sus cantantes y huestes milanesas. Justo Romero
Publicada en el Diario Levante el 15 de diciembre









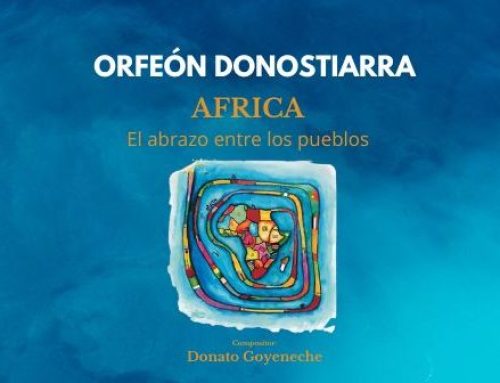








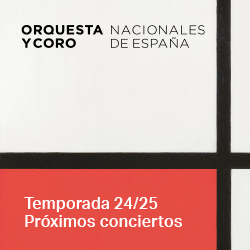





Últimos comentarios