CRÍTICA: “Il postino” (Teatro Real)
LIRISMO DE DUDOSA POESÍA
Con la ópera Il postino del compositor mexicano Daniel Catán, desaparecido en 2010, ha concluido la irregular temporada 2012/2013 del Teatro Real. Si la obra existe es seguramente gracias al apoyo de Plácido Domingo -que fuera amigo personal del autor-, que, como se sabe, no ha podido cantar al encontrarse convaleciente de una embolia pulmonar, de la que, afortunadamente, se ha recuperado, como lo prueba el hecho de que estuviera presente en el ensayo general. El papel de Neruda fue escrito expresamente para él en esta lírica narración que, curiosamente, no se basa en la novela de Skármeta, sino en la película que sobre ésta realizó en 1994 Michel Radford. Un procedimiento al que era aficionado Catán, que en el momento de su muerte estaba trabajando en una nueva ópera basada en una película de Frank Capra.
El lenguaje musical de Catán, que estudió en los Estados Unidos con James K. Randall, Benjamin Bortez y Milton Babbitt, puede calificarse, sin ambages, de neorromántico y abiertamente tonal, más allá de alguna esporádica ambigüedad y de estratégicas disonancias. Es frecuentemente melódico y despide gratas emanaciones a lo largo de unas estructuras bien organizadas, fluidas, perfumadas de rasgos populares muy estilizados. A veces recuerda a un Strauss depurado de densidades; otras a Puccini, otras a un Stravinski dulcificado; incluso a Ravel o, más atinadamente, a Korngold. El mismo músico se consideraba conectado con Berg –algo que es difícilmente apreciable- y, como él mismo decía, no olvidaba nunca el fundamento dramático de Monteverdi.
El propio Catán es autor del libreto de este su último fruto operístico. La estructura narrativa, construida mediante escenas relativamente breves situadas en localizaciones cambiantes y tiempos diversos, tiene una clara impronta cinematográfica que exhibe meridianamente su fuente de inspiración, que se mueve y se anima por sensaciones y sentimientos muy cálidos. Decía el autor al respecto: “Me siento muy concernido por lo que respecta al papel que juegan el amor y el arte en nuestra vida. Y este es el tema de esta ópera. Se encuentran ambos puntos de vista, al mismo tiempo que el descubrimiento del arte y del amor por parte de Mario”.
No ha de negarse la habilidad del compositor para crear una base instrumental sólida, para enlazar los tempos y allanar transiciones, para subrayar estados de ánimo, climas y atmósferas, para trazar a veces melodías de hermoso cuño y para construir un tejido rico en efectos y, por qué no decirlo, también en efectismos. El foso aparece poblado de caracoleos de las flautas y las maderas, de exposiciones dulzarronas del oboe y el corno inglés. Hay percusión, discretamente utilizada, y las voces entonan con frecuencia una suerte de recitativo melódico más bien plano. El espectro tímbrico, con secuencias abonadas a notas pedal, es agradable pero monótono, tirando a edulcorado; como lo es la historia, en el fondo simplona y exenta de claroscuros. Neruda ha de decir siempre frases lapidarias y poéticas. Los textos, que en ocasiones proceden de sus poemas resultan así dichos retóricos y hueros.
En conjunto resulta una ópera llena de tópicos, lugares comunes y vaciedades que, sí, se deja oír y ver, pero que emparenta quizá en exceso con el estilo de la comedia musical más tontorrona o con el de una banda sonora de una película cursi. Desde luego, estuvo servida con profesionalidad. En el foso Pablo Heras-Casado matizó con cuidado y embelleció los momentos más significativos, entre ellos aquellos alusivos a una especie de antillanismo que nos sonaron tanto a Montsalvatge como a Lecuona. O el que da lugar, sobre una música finamente irisada, al gran solo de Mario. O el bien trabajado final del primer acto, organizado sobre la base rítmica de un tango. Muy banal el canto a Chile.
Podrían quizá establecerse concomitancias entre el estilo de Catán y del hoy también sobrevalorado Golijov, de quien la pasada temporada el Real programó Ainadamar. El argentino resulta más variado rítmicamente, más fantasioso e la hora de emplear los timbres y colorear; más amigo igualmente de los ostinati, que acaban en él por hacerse obsesivos y lastran a la postre el fluir narrativo. Pero en ambos la concepción dramática adolece de los mismos defectos, aquellos promovidos por una manera de contar y de ilustrar musicalmente harto epidérmica, ajena a la entraña profunda de la narración y de los comportamientos y sicologías. La figura de Neruda, si hablamos de Catán, es una especie de monigote, de marioneta que parece estar ahí para decir frases bonitas y sentenciar; un pico de oro sin sangre ni carne.
La puesta en escena, de Ron Daniels, diáfana, servidora sobre espacios muy abiertos y un mismo suelo de baldosas de todo tipo de aconteceres, se nos antojó adecuada para tan poca carga poética de altura, pero, a la postre y por ello, igualmente banal. No se quebró los sesos desde luego el regista. Hubo manifiesto abuso de proyecciones, entre ellas mares embravecidos y textos autógrafos del poeta, versos que, como los pronunciados por el personaje principal, escuchados fuera de contexto, resultan traídos por los pelos. El montaje es por ello, más allá de que todo esté bien movido, tan trasnochado como la mayor parte de la música y del texto.
El equipo vocal, que cantó bajo las atentas y eficaces órdenes, bien orientadas, como se ha dicho, de un musical y aplicado Heras-Casado, rayó a buena altura. La peor parte se la llevó Vicente Ombuena, que sustituía a Domingo. Es buen y digno intérprete este tenor valenciano. La suya es una voz poco coloreada, no muy voluminosa, de lírico con ribetes de ligero. Poco diestra para acometer un papel escrito para una voz más grande, grave, oscura y timbrada, aunque ya cansada como la del dedicatario. Realmente, la parte, que posee una línea vocal centrada, con algunos graves y muy escasos agudos, no más allá de un la bemol, le va como un guante a Domingo; muy adecuada para su poco boyante estado actual. Cristina Gallardo-Domâs solventó con destreza y alguna nota alta bien colocada, su escaso cometido. Bien Leonardo Capalbo, en la parte de cartero, un tenor con arrestos y extensión, aunque de emisión excesivamente engolada. Logró unos pianos muy bellos, aunque nada puros de sonido y mostró entrega, calor y convincentes dotes de actor. El problema es que en su gran dúo con Neruda laminó a Ombuena, que quedó ostensiblemente disminuido, lo que no estuvo nada bien. Heras podía haber jugado algo más con la dinámica.
Afinada y pulquérrima, exactísima en su aguda línea de canto, Sylvia Schwartz, que puso en evidencia también un control nada común de las agilidades. Una vez que uno se hace a su timbre de ave, ni muy bello ni muy brillante, la escucha con placer. Fácil y refinada. Tonante, oscuro y en su sitio el barítono Víctor Torres, jefe de la estafeta, y sobrada Nancy Fabiola Herrera en un papel característico de matrona con malas pulgas. Su carnosa voz es un lujo para un personaje tan de una pieza. Ajustado en su caracterización de cacique, que está por debajo de sus posibilidades, Federico Gallar. Eduardo Santamaría, como padre de Mario, y José Carlos Marino, como un sacerdote, completaron un reparto que, como decimos, funcionó casi en su totalidad bien engrasado. Como el coro y la orquesta. Arturo Reverter


















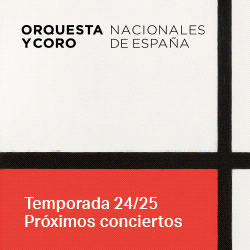





Últimos comentarios