Críticas en la prensa a Capriccio en el Teatro Real
En esta ocasión las críticas son prácticamente unánimes y es lógico ya que se trata de uno de los mejores espectáculos ofrecidos en el Teatro Real en los últimos tiempos. Una dirección orquestal muy correcta, aunque un poco falta de aliento. Una puesta en escena estudiada, coherente, elegante, con un buen trabajo de actores, etc. Un reparto adecuado en el que sobresalen la protagonista, casi perfecta, y el barítono. Son casi dos horas y media, obviamente sin descanso, para disfrutar. Lástima que los asientos del teatro estén hechos polvo y las posaderas se resientan.
ABC 28/05/2019
Sensaciones sublimes
«Capriccio» engaña en su aparente sencillez,…./…. Richard Strauss dio fin a su portentosa carrera operística…/… Anoche se presentó en el Teatro Real con dirección musical de Asher Fisch, escénica de Christof Loy y con Malin Byström en el papel protagonista.
….Basta ahora oír el monólogo final de la condesa para comprender la importancia de su actuación que aún podrá crecer en los próximos días hacia ese espacio de refinamiento que tan serenamente sugiere la propuesta de Loy. Apenas un salón semicircular, algunos muebles y la presencia desdoblada de la condesa en una «bailarina» silenciosa que acusa el paso del tiempo. Nada queda al arbitrio del efectismo, solo ligeros cambios de iluminación y, ante todo, un juego de actores tan capaz de atender a la sustancia del diálogo como de dibujar con detalle cada uno de los personajes.
Un punto desaliñado de aspecto, entre artista y creativo, aparece el empresario La Roche al que Christof Fischesser da cuerpo con autoridad, buena dicción y franca emisión, particularmente en su largo monólogo. Fisch entrelaza la orquesta con flexibilidad, añade una expresividad suficiente y una agradable contención en el volumen, fundamental para el soporte de la «conversación»….
…la «Mondscheinmusik», tan estupendamente interpretada por el trompa solista de la orquesta titular, anuncia la presencia final de la condesa y el esperado veredicto a favor del poeta o del músico. Loy, con prudente minuciosidad, sienta en el escenario a la bailarina joven sosteniendo una marioneta. La reflexión de «Capriccio» alcanza entonces al propio tiempo y eso es importante. Porque la idea del tiempo que extingue transita por toda la música escrita por Strauss. Acompaña a algún poema sinfónico, a varios «lieder», se inserta en las óperas y alcanza a «Capriccio»: es el adiós discreto y elegante, en el Real se comprueba, de una obra para «paladares exquisitos». Alberto González Lapuente

Escena Capriccio
EL PAÍS 28/05/2019
El Teatro Real se da un grandísimo capricho
Todas las piezas encajan en un montaje de ‘Capriccio’ de Strauss llamado a hacer historia
Música de Richard Strauss. Malin Byström, Josef Wagner, Norman Reinhardt, Andrè Schuen, Christof Fischesser y Theresa Kronthaler, entre otros. Orquesta Titular del Teatro Real. Dirección musical: Asher Fisch. Dirección de escena: Christof Loy. Teatro Real, hasta el 14 de junio.
En un poderoso gesto simbólico que no debería pasar inadvertido, el Teatro Real ha programado consecutivamente, en sendas nuevas producciones estrenadas en Madrid, la última ópera de Giuseppe Verdi y la última ópera de Richard Strauss, máximos representantes de dos maneras muy distintas de concebir el género (la italiana y la alemana, por simplificar) en dos siglos diferentes. Ambos tenían prácticamente la misma edad cuando las compusieron: Verdi, que ya había decidido retirarse antes de Otello, concibió con Falstaff su contrapunto amable y humorístico, también de la mano de Shakespeare, en el que se resarcía del fracaso de su anterior comedia hacía más de medio siglo, Un giorno di regno, reforzaba su amistad –que devino casi en una relación paternofilial– con Arrigo Boito y decía adiós al que había sido todo su mundo; Strauss, en cambio, se vio obligado a componer Capriccio sin su amigo Stefan Zweig, padre de la idea motriz original, pero proscrito por los nazis por su condición de judío, y que ya se había quitado la vida cuando se estrenó en Múnich en 1942 una obra en la que el compositor alemán también saldaba cuentas con el pasado y consigo mismo, dando la espalda en su propia despedida del “mundo de ayer” –y criticando por clamorosa omisión– a lo que él mismo tildó del “bárbaro” aquí y ahora que lo rodeaba. Ambas óperas, bajo su apariencia desenfadada, contienen una profunda reflexión final sobre el tiempo –las campanadas a medianoche en el último acto de Falstaff, la condesa enfrentándose a su futuro y quizás añorando su pasado mientras se mira en el espejo en la última escena de Capriccio–, aunque la burlona moraleja final verdiana difiere grandemente de la abrumadora nostalgia straussiana, que proseguiría y se acentuaría aún más en ulteriores capítulos, con los teatros de ópera de Múnich y Dresde, sus teatros, ya destrozados por las bombas aliadas: Metamorfosis y Cuatro últimas canciones.
La secuencia Falstaff-Capriccio se produce, además, al final de las celebraciones del bicentenario del Teatro Real, una doble apuesta, una por siglo, que tiene mucho de desafío (no estamos ante los títulos más populares de Verdi o Strauss, ni mucho menos), pero probablemente imbatible si lo que se quiere es autoafirmarse, recapitular y, mejor aún, indagar en la esencia del género, en sus porqués y en sus cómos. En ello radica precisamente la razón de ser de Capriccio, una ópera protagonizada por todas las personas que se necesitan para que aquella se convierta en una realidad audible y visible (compositor, libretista, director de escena, cantantes, instrumentistas, bailarines y espectadores) y cuyas prolijas disquisiciones en torno a cómo articular y ordenar los diferentes elementos que la integran acaban convirtiéndose en la ópera misma: la obra con que la condesa Madeleine, una joven y atractiva viuda en la Francia prerrevolucionaria, va a celebrar su cumpleaños no es otra que la que nosotros escuchamos, por más que no podamos ser conscientes de ello hasta el final, aunque su doble principio (el sexteto de cuerda que suena primero en el foso y luego en escena, difuminando la distinción entre los compositores Flamand y Strauss) deja ya una pista muy clara en esa dirección.
Capriccio admite, por supuesto, una lectura política, como hizo Christian von Götz en su producción para la ópera de Colonia, ambientada turbadoramente en el París invadido por los nazis: en el cartel del estreno en Múnich en 1942, el nombre de Joseph Goebbels aparecía en un cuerpo incluso más grande que los de Strauss y Clemens Krauss, director de la orquesta además de colibretista (y casado con la soprano Viorica Ursuleac, la primera condesa Madeleine). Caben otras vías de acceso, por supuesto, pero sobre todo hay que huir de convertirla en un producto alcanforado o de cartón piedra, falsamente dieciochesco, aburrido, falto de vida, entendiéndola, en cambio, como un retrato mutidimensional del propio Richard Strauss. Si él, el más literario de los compositores, el más escurridizo de los seres humanos, se había identificado inequívocamente con Robert Storch en Intermezzo (siguiendo la estela de lo que había hecho Wagner con Hans Sachs, Pfitzner con Palestrina, Hindemith con Matthias Grünewald o Alban Berg con Alwa, personajes todos compositores o artistas como ellos mismos), en Capriccio no hay que buscarlo únicamente en Flamand, pues hay algo de él en todos los personajes o, mejor, es la suma de todos ellos la que completa la personalidad de este Strauss terminal y casi testamentario: todos le componen la ópera, todos se despiden de nosotros.
Muy respetuoso con las indicaciones straussianas, así como con las prescripciones que figuran al comienzo de la partitura, Christof Loy cimenta su propuesta en el paso del tiempo: hacia delante y hacia atrás, por un lado, y en un presente conectado con ambos que se despliega vivo y creíble ante nosotros, incluidas referencias puntuales en el vestuario al siglo XVIII en el que se desarrolla originalmente la acción. En los escasos momentos en que no se canta (el sexteto inicial, el final de la séptima escena, la música del claro de luna que precede a la última), el director alemán aprovecha para añadir sutilmente capas significantes a las muchas que ya contiene la ópera. Hace, por ejemplo, del fiel mayordomo –con y sin bigote, un detalle nimio pero trascendental– un personaje capital, un observador atento de todo cuanto pasa (y ha pasado), además de un devoto extasiado de la condesa. Y se ha permitido una licencia que le funciona admirablemente: convertir a la bailarina que reclama el libreto en dos dobles temporales de la aristócrata, una Madeleine tanto niña como ajada (pero aún atractiva), dejando así suspendida en el aire la cuestión del pasado y el futuro de la protagonista y musa inspiradora de la ópera. Algo parecido propuso hace un año David McVicar en el epílogo de Gloriana de Britten, cuando hizo que Isabel I abandonara el escenario de la mano de la niña que fue. Y no es difícil tampoco establecer paralelismos entre los monólogos de la reina inglesa y la aristócrata francesa, ambas enfrentadas (la primera ya sin su peluca y sus afeites en la producción de Phyllida Lloyd) al reflejo elocuente de su rostro en un espejo. El del palacio de Madeleine está ya ennegrecido por el paso del tiempo, pero tras pasar la condesa fugazmente ante él, sigue cumpliendo su función. Y es un Rosebud perfecto la vieja marioneta teatral que descubre al principio, cuando regresa a casa, quizá por primera vez desde su más o menos reciente viudez, oculta por las sábanas que cubren los muebles, y con la que, en un nuevo bucle temporal, juega alegre la niña sobre los últimos acordes de la orquesta. Imposible no pensar en East Coker de T. S. Eliot: “En mi principio está mi final. […] En mi final está mi principio”.
Loy no deja detalle sin dirigir. En la lectura inicial del soneto (un hilo que recorre la obra de principio a fin), no solo ha instruido sobre cómo hacerlo a quienes lo leen (el conde y Clairon), sino que también ha dado instrucciones precisas a quienes escuchan, cuyas reacciones son no menos importantes. No hay un solo momento en el que foso y escenario estén desunidos: cuanto acontece en uno tiene su apoyo o su reflejo simultáneo en el otro, y viceversa. Y todo el reparto, excepcionalmente compacto, raya a un altísimo nivel: como actores, como cantantes y como maestros de la dicción alemana. Andrè Schuen y Norman Reinhardt derrochan pasión, ímpetu y entusiasmo, mientras que el La Roche de Christof Fischesser, sumo custodio del arte teatral, no cae en los envaramientos habituales. Sensacional, convencido y convincente en su largo monólogo, parece un cruce perfecto de Max Reinhardt, Richard Strauss y, quizás, el propio Christof Loy. Theresa Kronthaler compone una Clairon fogosa y segura de sí misma, que maneja a su antojo con un enorme desparpajo a un conde fatuo y caprichoso, un papel antipático que Josef Wagner sabe llenar de humanidad. La escena de los criados, de blanco impoluto, está resuelta con auténtica maestría y los ocho parecen otras tantas marionetas blancas milimétricamente coordinadas sobre un fondo negro, y no lo está menos la igualmente cómica del apuntador, al que Loy introduce ya al comienzo de la ópera, primero como un observador mudo y, luego, dormido. El folio que deja caer al suelo al irse es otro golpe de genio por parte del director alemán: también él, en su breve aparición, se convierte en una pieza imprescindible del puzle, mucho más allá de la habitual nota humorística a pie de página (en la citada producción de Von Götz salía con una estrella de David bordada en su ropa: ha perdido el tren porque se ha “adormecido con sus propios susurros”, sí, pero, sobre todo, porque el suyo no partía a París sino hacia donde lo hacían los trenes repletos de judíos durante la barbarie nazi).
Los movimientos de todos los cantantes, desde el primero hasta el último, son tan creíbles, y tan precisos, que se adivinan muchísimas horas de trabajo con Christof Loy, que les hace transmitir nítidamente no solo lo que dicen, sino también lo que sienten. No puede dejarse por detrás, sin embargo, la labor que realiza en el foso Asher Fisch, que nos regala la que es, sin duda, la mejor dirección straussiana que se ha oído en el Teatro Real desde La mujer sin sombrade Pinchas Steinberg. En una ópera cuyos temas musicales, por la afinidad de sus perfiles, casi se confunden y se solapan unos con otros, Fisch concierta con enorme transparencia, sin que le falten densidad, energía o impulso en ningún momento. Y, al igual que sucede en escena, en el foso la música fluye con una asombrosa naturalidad: nos creemos todo cuanto pasa porque parece real, jamás impostado o artificioso. Un bravo sin reservas para la orquesta, impecable en todas sus secciones, y un encomio especial para el solista de trompa, seguro y musical en sus comprometidísimos solos.
Por prestancia física, por adecuación vocal, por su absoluta empatía con un personaje complejo y en casi constante agitación interior, Malin Byström es la condesa Madeleine. Sería vano entrar en disquisiciones sobre si su soberbia actuación escénica supera a su modélica prestación vocal, al cabo tan fútiles e irresolubles como la disyuntiva que sustenta toda la ópera: si es la música la que debe primar sobre las palabras o si, como pensaron los creadores renacentistas del género siguiendo a Platón, “el texto es el amo de la armonía y no su esclavo”. La soprano sueca se funde con su personaje y, extraordinariamente aleccionada por Loy, un director teatral detallista y de enorme perspicacia, hace de su Madeleine una viuda llena de vida, como denota ese traje negro cuyo discreto escote deja sus hombros al descubierto. Su soliloquio final, valiente, sentido y elocuente, fue una lección de canto y actuación de altísimo nivel, digno corolario de una función de teatro y música, o música y teatro, que pasará a la historia del Teatro Real como uno de sus mayores logros desde su reinauguración en 1997.
Capriccio es, por decirlo con el mismo adjetivo que utiliza la condesa en su última frase de la ópera, cualquier cosa menos trivial: de lo contrario no podría haber sido la ópera predilecta de Glenn Gould, una mente brillante y un conocedor enciclopédico de la historia de la música occidental, o haber suscitado tantas reflexiones de Edward Said, quien la tuvo por una encarnación paradigmática del concepto de estilo tardío. Su tono “conversacional” (y el término es también de Richard Strauss y Clemens Krauss) no debería llamar a engaño. Pasará mucho tiempo hasta que podamos volver a verla servida con semejante calidad e inteligencia. Esta producción, de escenografía, vestuario e iluminación irreprochables, aprovechará y conmoverá tanto a los amantes ya convencidos de la ópera como a quienes no comprendan aún el atractivo irresistible que sigue despertando el género o les chirríe que los personajes canten en vez de hablar (aunque aquí también hacen esto último): en el regalo que nos brindan Christof Loy y Asher Fisch todo queda explicado o sugerido. No hay más que dejarse llevar por su propuesta, sin ofrecer resistencia alguna, aunque sí muy atentos, para caer rendidos ante la hondura y la emoción contagiosas de su pedagogía y para sentirnos partícipes de la conversación. Parafraseando al mayordomo, con bigote, en la frase que cierra la ópera (y que Loy le hace leer muy inteligentemente del libreto de la obra que acabamos de ver), la maravilla está servida. Luis Gago.

Escena de Capriccio
LA RAZÓN
Radiografía de una dama
Accede por primera vez al escenario del Real este último y depurado fruto operístico de Strauss. El metafórico motivo argumental tiene mucha tela al equiparar conductas humanas con cuestiones estéticas de principio. Hay un permanente paralelismo entre la eterna discusión respecto a si en una ópera ha de preponderar la música o la palabra y los flirteos de la Condesa Madeleine con sus dos pretendientes, uno músico, otro poeta. Ella habrá de decidir. Al final todo queda en suspenso en un cierre aparentemente ambiguo. Aunque creemos que en el fondo Strauss acaba decantándose por la música. ¡Y qué música!
Cristof Loy se ha embebido y se ha emocionado con la historia de la condesa, que él sabe traducir y recrear en un simbólico juego de metáforas que clarifican no sólo la que nos lleva a establecer el paralelismo entre la asunción de las artes, sino la que mete el bisturí en los comportamientos humanos y nos pone ante los ojos los recuerdos, las introspecciones y las emociones de Madeleine. Sentimos con ella y nos identifcamos con los adioses y recuerdos de la dama, que se disponen, como las distintas imágenes, por capas superpuestas. Concurren al mismo tiempo y en la misma y desnuda estancia –dominada por un gran espejo opaco- las tres Madeleines: la niña, la mujer joven y la mujer madura. De tal forma, la idea central que persigue destacar Loy, que es la de que “crea una buena ópera –lo que se pretende a lo largo de la acción- es en realidad una metáfora de cómo crea su propia vida de forma que tenga sentido”. Y emplea, entre otras cosas, como “Leitmotiv”, a una bailarina joven que aparece en medio de la escena.
Tan sugerente planteamiento, en una ópera magistral organizada musicalmente sobre el sutilísimo y admirable libreto de Stefan Zweig, , tuvo su correspondencia, quizá a no tan alto nivel de exquisitez, en un foso muy dominado, regulado, organizado y hasta matizado por la segura batuta de ese buen straussiano que es el israelí Ashier Fisch, que supo establecer los planos y los ajustes adecuados en números tan complejos como el “Sexteto” o el “Octeto”. Fue correspondido con una estupenda prestación de la Sinfónica.
Para dar vida a Madeleine se necesita una soprano lírica de ancho aliento y fraseo tan vigoroso como delicado, hábil en el recitado y en la melopea. La tuvo en la sueca Malin Byström, segura, afinada, de emisión pasajeramente nasal pero de agudos tersos y bien puestos gracias a una excelente técnica respiratoria. Demostró ser además una gran y versátil actriz. A su lado no desentonaron los demás: André Schuen (Olivier), barítono joven y resonante, sinuoso y viril; Norman Reinhardt (Flamand), tenor de escasa entidad pero con su pequeña voz de lírico-ligero bien colocada; Josef Wagner (Conde), de poderosos instrumento baritonal, oscuro y maleable, aunque no bello; Christof Fischesser (La Roche), bajo rotundo y flexible, de sonoridades secas y no mucho encanto tímbrico, y Theresa Konthaler (Clairon), falsa mezzosopano, pero bien dispuesta.
La soprano Leonor Bonilla y el tenor Juan José de León, ambos muy ligeros, estuvieron perfectos. Bien asimismo el apuntador del veterano John Graham-Hall y el mayordomo –y al tiempo acompañante de la vieja dama (trasunto de Madeleine)- de Torben Jürgens. De justicia es citar los nombres de los ocho criados, estupendamente dirigidos y omnipresentes en la puesta en escena de Loy: Emmanuel Faraldo, Pablo García-López. Manuel Gómez Ruiz, Gerardo López, Tomeu Bibiloni, David Oller, Sebastià Peris y David Sánchez. Una de las mejores representaciones de esta y de otras temporadas. Arturo Reverter


















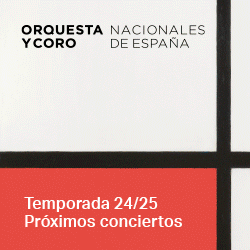





Últimos comentarios