Fallece Gómez Martínez, uno de los principales exponentes de la dirección orquestal en España
El músico granadino, Miguel Ángel Gómez Martínez, ocasional compositor, que dirigió a la Filarmónica de Viena en numerosas ocasiones, murió ayer de manera inesperada, a los 74 años.

Miguel Ángel Gómez Martínez
Durante los 70 y buena parte de los 80, los grandes teatros líricos solían ofrecer de vez en cuando a sus aficionados galas operísticas en las que solían reunir a la flor y nata de los cantantes de las últimas épocas doradas para interpretar una selección de arias, dúos, tríos… Aquellas alineaciones representaban el equivalente a las de los mejores partidos de la Champions, los de las eliminatorias decisivas.
Por allí solían desfilar, una tras otro, artistas de otra época, venerados por el público, gente como Leonie Rysanek, James King, Nicolai Gedda, Fiorenza Cossotto, Cesare Siepi, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus… junto a los más jóvenes que ya se iban incorporando al escalafón: Piero Cappuccilli, Franco Bonisolli, José Carreras, Plácido Domingo, Nicolai Ghiaurov, Edita Gruberova, Agnes Baltsa y por ahí…
Muchos de aquellos festines, que solían televisarse a través de las cadenas oficiales, han quedado convenientemente preservados en vídeos (y en ocasiones difundidos por suministradores “corsarios”) a los que los más mitómanos de las grandes voces suelen acudir con fervor cada vez que necesitan recuperar la ilusión, volver a emocionarse como ahora solo les sucede a veces, muy de tarde en tarde, en los teatros.
En muchas de estas celebraciones, sobre todo las que tenían lugar en la Ópera de Viena, al frente de la prestigiosa filarmónica de la ciudad, a veces asoma la figura de un joven caballero menudo y flexible, siempre atildado, de bien atusada cabellera negruzca y sonrisa perenne. Era Miguel Ángel Gómez Martínez, el director granadino nacido en 1949, acostumbrado a codearse con las auténticas estrellas porque durante este tiempo las dirigía habitualmente desde el foso del gran templo mundial de la ópera. No solo en la capital austriaca, su presencia era requerida a menudo en los principales coliseos de Berlín, Londres, París, Zúrich, Milán o Venecia.
Cuando iniciado este siglo, la normalidad en la ópera parecía comenzar a establecerse aquí con la incorporación del renovado Teatro Real, el auspicioso debut del Palau de les Arts valenciano y la actividad de otros coliseos dotados de menos recursos pero con cierta presencia periódica, parecía lo más normal que en España, su país, donde además había estado al frente de la Sinfónica de la RTVE y del Teatro de la Zarzuela, Miguel Ángel Gómez Martínez, con su sólida y más que acreditada experiencia, se convirtiera en uno de los invitados más asiduos para dirigir ópera.
No fue así, en buena parte porque ya había aparecido una nueva hornada de jóvenes directores españoles dispuestos a “matar al padre”, reemplazando sin más miramientos, con los puntuales apoyos mediáticos, a la generación anterior sobre la que a menudo se dejaban deslizar todo tipo de maldades revestidas de “gracietas”: el que no era “fascista” (se consideraba “de facto” a todo aquel que hubiese dirigido u ocupado cargos durante la dictadura) parecía demasiado “aburrido”: la madurez solía asimilarse a la falta de imaginación, empuje o cualquier otro invento.
Por supuesto, también hacía su parte esa suerte de inclinación, o complejo, que nos lleva casi siempre a preferir contar con algún apellido extranjero, aunque su currículo sea claramente inferior a los de la tierra (los maestros verdaderamente grandes de fuera no pisan nuestros teatros, esa es la absoluta realidad, salvo cuando en los buenos tiempos de Valencia supieron atraer a Lorin Maazel y Zubin Mehta).
Recuerdo que por esos años, una orquesta tenía previsto ofrecer un concierto con Ainhoa Arteta (la única cantante española que aseguraba un lleno) y un estupendo director. Pero aquel hombre nunca llegó a presentarse a los ensayos. Tenía una buena razón: la policía neoyorquina acaba de detenerlo por incumplimiento en el pago del acuerdo de manutención de sus hijos.
Así que la cita por poco naufraga, se salvó porque estaba disponible Gómez Martínez, que en apenas un par de ensayos logró el milagro de hacer que aquel conjunto interpretase el intermedio de Manon Lescaut como si llevase a Puccini en la sangre, y sobre todo, propiciando el siempre delicado entendimiento, por lo complejo de esta suerte, entre la artista y la agrupación: el acompañamiento de cantantes es una ciencia que muy pocos maestros dominan hoy, y en eso el director andaluz admitía pocas lecciones; se las sabía todas, primero porque era un músico excepcional y después porque había acompañado desde muy joven a prácticamente todas las primeras figuras.
Nunca hay casualidades. Con responsabilidades en la organización de óperas, no me pasó inadvertido el éxito que ese día cosecharon la diva vasca y su director en aquel concierto, así que en vista de que nadie parecía decidirse en España, al menos en esa época, me adelanté a volver a reunirlos en un título lírico.
Aquel Eugene Onegin de 2008 supuso prácticamente el regreso de Gómez Martínez a los fosos españoles. Y el resultado artístico fue el esperado. La Tatiana de Arteta, que podía rivalizar sin ninguna duda con la que por aquellos días ofrecía la extraordinaria Renée Fleming, lució en todo su esplendor. Junto al poético Lensky de Ismael Jordi y el entregado protagonista que entonces procuró el hoy encumbrado Alexev Markov, todos ellos se sirvieron del conocimiento, la pasión y la generosa entrega (colaboraba siempre en cada detalle con ánimo extraordinario) que Gómez Martínez puso en aquellas recordadas funciones.
Los músicos de la Sinfónica de Galicia, no siempre fáciles, se mostraron encantados con un maestro capaz de desentrañar todas los secretos de la genial partitura de Chaicovski (una de las mayores contribuciones líricas, a la altura de la novela de Pushkin), y sugirieron que desearían volver a trabajar con él en otras óperas, valorando tanto la solidez de su experiencia profesional como su proximidad, sencillez y simpatía.
Y así lo hicimos en títulos siempre de enorme compromiso, que para él no parecían ofrecer secretos: Turandot, Suor Angelica, El castillo de Barbazul (su primera vez), Otello (con la Sinfónica de Castilla y León) y Don Giovanni en la única puesta en escena que el director Carlos Saura realizó de esta obra maestra.
En esta última ocasión, tuvimos el único desencuentro de todos esos años en los que Gómez Martínez fue incorporándose regularmente a otros fosos: Bilbao, Valencia, la Zarzuela madrileña (en su retorno a la Orquesta de la RTVE dirigió varias piezas de las menos representadas de Puccini, reclamando además para ello al tenor Marcello Giordani, que le había impresionado como Calaf). Saura deseaba poder cortar algunos del los recitativos de Don Giovanni para hacer que la acción resultara más ágil y “cinematográfica”, a la vez que quería concluir la ópera con la destrucción del seductor, como hacía Klemperer en la Kroll Opera berlinesa.
Lo primero era impensable, y puse como excusa al director musical, que lógicamente no se mostraría conforme. Lo segundo, en cambio, parecía lo más razonable: el pegote del “lieto fine” (final feliz) carece de sentido. Pero durante las pruebas, surgió una complicación añadida. Saura quería que en una de las escenas apareciera desnuda, a través de una ventana, la criada de Donna Elvira, a la que Don Juan se proponía seducir con su célebre serenata.
El despojamiento era fugaz, un visto y no visto, pero a Gómez Martínez le ofendía tal visión e intentó impedirlo a toda costa. Como mediador propuse que si se habían mantenido todos los recitativos, también debía permanecer un desnudo que a estas alturas seguro que no ofendería nadie. Un “quid pro quo” razonable.
Hubo una pequeña bronca, pero todo se resolvió porque los dos hombres se tenían un gran respeto como artistas, ambos habían alcanzando el éxito y reconocimiento internacionales. De aquel incidente extraje la conclusión de que, seguramente, buena parte de la “retirada” de Gómez Martínez de la ópera en España (en el Real apenas había dirigido unas funciones, muy al principio, y ya nunca volverían a llamarlo; como tampoco contaban con Frühbeck) tendría que ver con su beligerancia hacia ciertos montajes, él que había trabajado en los tiempos de Ponnelle, Strehler, Rennert… Si por un inocente desnudo en una obra como el “Don Juan” montaba un “pollo”, ¡qué podría pasar con algunas de las atrocidades que se ven habitualmente estos días!.

Miguel Ángel Gómez-Martínez © Festival de Granada | Fermín Rodríguez
Recuerdo que una vez lo visité en Zúrich durante una Aida detestable: allí no cantaba nadie (salvo el espectro del barítono Giorgio Zancanaro que apareció como salido de un sarcófago para reemplazar al titular a última hora, destilando las únicas gotas de inigualable acento y fraseo verdiano) y la producción era un auténtico espanto. Pero no había desnudos, y aunque el reparto condenara aquello al fracaso, las dirigió todas. “Estas son las típicas ocasiones en las que cojo el cheque y echo a correr”, me dijo como disculpándose.
Gastaba fama de director “caro”, a su elevado caché se sumaba siempre la exigencia de los mejores hoteles y viajes en primera clase. Lo cual unido a que, en su día, se desplazaba en todo momento acompañado de su madre, que acudía a todos los ensayos y opinaba (en ciertas materias, como el balance orquestal, no se fiaba de nadie más), también le aportaban una cierta excentricidad añadida que concedía fácil munición a sus detractores (la escena musical está llena de ellos, sobre todo en lugares donde el trabajo no abunda y hay quien no duda en apuñalar a quien se aprecia como un contrario).
De todos modos, su progenitora, que lo había iniciado en la música a los cuatro años (a los trece ya poseía el título de profesor de piano y a los diecisiete se le concedió el Premio Extraordinario de Composición en Madrid), solía ofrecer siempre juicios sensatos, y le proporcionaba un nada desdeñable apoyo “logístico” en una profesión marcada por la frecuente soledad: su hijo, desde el temprano debut en Sanz Pölkten, Austria, en 1973, ya nunca había dejado de viajar para presentarse entre algunas de las principales, más venerables orquestas internacionales: Gewandhaus de Leipzig, Staatskapelle de Dresde, Sinfónica de la Radio de Baviera, Suisse Romande, por supuesto la Filarmónica de Viena; y como titular al frente de la Sinfónica de Hamburgo o la Filarmónica de Helsinki.
Durante nuestra última colaboración, en aquel Don Giovanni (que por cierto no llegó a escandalizar a nadie como era previsible), un día nos encontrábamos ambos charlando en las inmediaciones de la entrada de artistas del teatro, haciendo algo de tiempo para un ensayo, aunque en los últimos instantes su puntualidad se había relajado un poco. Me preguntó si no tendría problemas al aparcar su vehículo allí mismo, en los espacios designados para los visitantes, que carecían de cualquier abrigo.
Le contesté algo ingenuamente (como era su propio sentido del humor) que no albergara temor alguno, que allí estaba seguro… salvo en el caso, quizá, de que condujese un Ferrari. “No”, me dijo serio y escueto, “tengo un Bentley”. Trabajó mucho y siempre bien, a gusto de todos, así que me pareció lo más apropiado para él.
Defendía sus elevados honorarios, que distaban mucho de los de cualquier reciente ídolo juvenil del reguetón, pero ofrecía siempre un rigor y una calidad indiscutibles, basados sobre todo en un profundo conocimiento, una extraordinaria transparencia y una absoluta fidelidad hacia la partitura. Según él, era lo que había aprendido en las clases de Hans Swaroksy, uno de los más ilustres forjadores de batutas de todo el siglo XX. Así que además de su reconocida pasión por el Cardenal Mendoza, ¡quién podía discutirle la afición por las berlinas de lujo!
Descanse en paz este hombre siempre risueño, aunque a veces, entre sonrisas, dejara deslizarse el leve síntoma de alguna íntima amargura, que ejerció su profesión con éxito, incluso en esa misma España donde muchos le negaron su condición de primer espada.
Consciente de sus habilidades, intereses y destrezas, no solía perder el tiempo con lamentos ni reproches, al fin y al cabo, aquel niño granadino había alcanzado su sueño de dirigir algunas de las principales orquestas e intérpretes, sirviendo de la mejor manera que entendía a los compositores por los que tenía el más hondo respeto y devoción, creando él mismo una obra interesante y complaciéndose en cultivar la amistad de las personas por las que sentía un sincero aprecio. Por Galicia seguro que más de uno le recordará estos días, como en otros tantos lugares.
César Wonenburger


















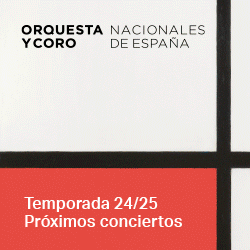




.. un ..Preciosista y emotivo retrato de un gran ser humano y de una músico pletórico en la genialidad.
¡Gracias!
Precioso y emotivo retrato de una gran ser humano y un grandioso músico.
¡Gracias!