Historias musicales: El pianista que amó a la madre de Carla Bruni
Para muchos, Arturo Benedetti Michelangeli, cuya legendaria misantropía ha sido exaltada hasta en canciones de músicos populares, fue el más grande pianista del siglo XX. Cierto o no, su leyenda, aderezada con el descubrimiento de tormentosos episodios galantes, no ha dejado de crecer ni cuando se cumplen 30 años de su desaparición física.

Arturo Benedetti Michelangeli
Creo recordar que era en Annie Hall, pero también podría tratarse de Manhattan. Da lo mismo. Woody Allen (su personaje) enumeraba la lista breve de aquellas cosas por las que siempre valdría la pena vivir y, entre otras, mencionaba el segundo movimiento de la Sinfonía número 41, Júpiter de Mozart.
Franco Battiato, el inefable cantautor italiano, repetiría algo similar en una de sus creaciones, Mesopotamia, y como uno de sus esenciales asideros, aún más taxativo en el recuento, se refería a la “misantropía celeste de Benedetti Michelangeli”.
(Una curiosidad: otro extraordinario trovador contemporáneo, crítico cinematográfico en sus primeros tiempos, Caetano Veloso, le dedicó a Michelangelo Antonioni una canción. Antonioni y Benedetti Michelangeli no tienen nada que ver salvo que ambos compartieron patria, la bella Italia. Uno era cineasta y el otro pianista. Aunque bien mirado, quizá sí: el autor de El eclipse era considerado un “poeta de la incomunicación”, y al gran intérprete moderno de Debussy con permiso de Gieseking se le resistía el habla por hábito.)
Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995) fue un temprano prodigio: hace casi cien años, cumplidos los catorce, se diplomó de piano en el Conservatorio de su Brescia natal. Y cinco más tarde ganó el primer premio en el entonces prestigioso Concurso de Ginebra. El eximio pianista Alfred Cortot, heredero de Chopin y para muchos aún su mejor traductor, lo definió como “el nuevo Listz”. De nuevo las coincidencias. Más allá de que en algún momento ABM (como le llamaban sus seguidores) decidiera peinarse igual, de Franz Listz se decía que era un encantador de serpientes cuyo virtuosismo mefistofélico, ante el que caían rendidas una legión de amantes aristócratas, hizo exclamar a Beethoven: “¡Demonio de tipo!”.
Pero fuera del magnetismo, el asombro que provocaba aquel torbellino de dedos con sus correspondientes sonidos de otro mundo capaces de inundar de ansiedad a su auditorio, la personalidad volcánica de Listz y su extraordinario dominio del piano no oscurecía, más bien todo lo contrario, lo esencial, aquello que proclamaba Heine: “Con él uno ya no piensa en la superación de las dificultades, el instrumento desaparece y la música se revela por sí misma”. Lo que exactamente podría asegurarse de Benedetti Michelangeli, quien, para lograrlo, había convertido el estudio en su particular sacerdocio.
Enclaustrado en el domicilio conyugal, antes de abandonar definitivamente su país, podía pasarse horas limando un solo acorde de las Images de Debussy mientras la gente que caminaba por la calle detenía el paso para escucharle en reverencial silencio, según el cinematográfico relato de su viuda. ABM, quien en alguna ocasión afirmó que “el conocimiento es un derecho”, se fijó como obligación, casi desde el inicio de su carrera, compartir su particular don con quienes desearan recibir las clases que él ofrecía gratuitamente, en su hogar.
Entre la legión de pupilos que tuvo (singularmente con predominancia femenina), destacaron dos: Martha Argerich y el fallecido Maurizio Pollini, quien en cierto modo atesoraba algunas de las mejores prendas del maestro. A él, que lo conoció tan bien como lo permitía el carácter esquivo del mentor para desembarazarse de los pelmas, se debe una de las más certeras definiciones que se hayan podido producir acerca del arte de Benedetti Michelangeli: “Existen regiones trascendentales de la técnica que lindan con la poesía. Y él las alcanzó”.
Casi no haría falta añadir más acerca de la naturaleza de su genialidad, aunque los detractores de este artista mayor del piano del siglo XX no siempre mostraran su acuerdo. El crítico del New York Times, Harold Schönberg, por ejemplo, sostenía que “en muchas piezas del repertorio romántico parece no estar emocionalmente seguro de sí mismo, y su modo de tocar, otras veces directo, es entonces una caricatura de artificios expresivos que perturban el fluir de la música”.
A mayores, otro comentarista musical, Piero Rattalino, le discutía lo rácano de su repertorio achacándole una “falta de íntima coherencia cultural” y resaltando el “manierismo” de algunas de sus interpretaciones.
En ningún lugar está escrito que un pianista, o un tenor, deba abordar todo lo que se le ponga por delante. Ni tampoco resulta una “obligación cultural” tocar obras de autores hacia los que no se siente una especial afinidad. El único deber sagrado es el de servir con el mayor grado de humildad, dedicación y conocimiento posibles aquello que se ha elegido ofrendar a los demás.
Al respecto, Benedetti Michelangeli solía decir que “una vida basta a duras penas para hacer bien solo una cosa”. Si él decidió concentrar todo su talento en un puñado de autores (algo más amplio quizá en la etapa inicial de su carrera): Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Listz, Debussy, Ravel, Rachmaninov, los principales beneficiados hemos sido, sin duda, sus oyentes, por el nivel de excelencia, esa pureza de sonido inimitable. En alguna ocasión también llegó a comentar que “la cima es la misma para todos, pero no todos deben escalar la misma cima”.
Aunque nos hubiese privado de sus lecturas de la Iberia de Albéniz o de los conciertos para piano de Brahms, que afortunadamente podemos disfrutar en otras interpretaciones exquisitas (Alicia de Larrocha o Esteban Sánchez, Julius Katchen y Claudio Arrau), ¿quién ha exprimido del modo en que él lo hacía las interioridades de una obra tan a menudo tomada a la ligera como el Concierto en sol mayor de Ravel, por cierto, su autor favorito? En el segundo movimiento, bajo su interpretación, podríamos ya quedarnos a aguardar serenamente la única cita inaplazable.
En un momento de su vida repleta de éxitos y conquistas, Listz se hizo franciscano. Su honda, larga y accidentada búsqueda espiritual puede trazarse a partir de algunas de sus obras más íntimas y delicadas como La predicación a los pájaros, perteneciente a la primera leyenda de San Francisco de Asís.
Benedetti Michelangeli, hombre de profundas convicciones espirituales, amigo de dos papas (Juan XXIII y Pablo VI, las únicas personas por las que quebrantó su decisión de no volver a tocar jamás en su país cuando se trasladó a Suiza, en 1968), también practicaba un cierto ascetismo, imprescindible para quien tenía como principal misión aproximarse a la ansiada perfección, en su caso, indagando sobre el misterio de la belleza del sonido, como el más sutil perfumista.
Pasó algunas breves temporadas en monasterios y solía ofrecer numerosos conciertos benéficos para dar satisfacción a todo tipo de peticiones, desde el donativo de un órgano para un convento a la construcción de un pabellón infantil en un hospital o de una leprosería en Ghana.
Si Hemingway entendía que “escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria”, tocar como lo hacía ABM era una tarea que también demandaba la persecución del silencio. Amante de la montaña, cuando el estado italiano decidió embargarle hasta los pianos por la quiebra de una empresa discográfica de la cual él era socio, el genio buscó refugio en una casa retirada, próxima al Ceresio suizo, donde a veces recibía a sus alumnos y hasta a alguna amante ocasional.
La más conocida entre estas últimas sería la también pianista Marisa Bruni Tedeschi, madre de la modelo y ahora cantante Carla Bruni. La mujer estaba casada con un próspero industrial del norte italiano, Alberto Bruni Tedeschi, que además dedicaba parte de su tiempo libre a componer. En una ocasión en que compartían encuentro con varios amigos, y después de haberse rondado mutuamente durante unos instantes cargados de tensión, Benedetti Michelangeli se le aproximó y le dijo: “Ya está bien, cojamos una botella de champán y bebámosla en mi cuarto”.
Desde entonces, la mujer solía abandonar el domicilio conyugal durante cortos periodos para trasladarse en tren hasta la estación de Lugano, donde el pianista la recibía en lo alto de la escalinata, como en un filme de David Lean. Ya en el refugio junto al lago, ambos disfrutaban interminables noches en vela hasta que un día el embrujo (“de otro modo lo nuestro habría sido otra cosa, pero no una de esas pasiones grandes”, comentó la mujer), se acabó de manera abrupta durante una de sus veladas románticas, con ella abandonando la casa antes del alba para iniciar el recorrido de vuelta a casa caminando sola en medio del bosque.
El marido la esperaba en el domicilio conyugal, como otras veces, aunque en esta ocasión había exigido conocer el nombre de aquel novio: “Ah, tenía que ocurrir… es un tipo fascinante”, fue lo que le dijo tras la revelación del cómplice. “Pero te hará sufrir”, añadió. En el matrimonio Bruni Tedeschi el adulterio formaba parte de los votos, como era costumbre en la alta sociedad.
Todo esto lo ha relatado la propia protagonista en estos últimos tiempos. Su hija, Carla, heredó de ella la privilegiada estructura ósea, los ojos y su afición por los hombres interesantes. Además, la matriarca, que también tiene otra hija artista, Valeria Bruni Tedeschi, excelente directora de cine (en la muy recomendable Pazza gioia le dio un pequeño papel a su progenitora), desveló algún que otro detalle seguramente destinado a comunicar la coquetería de su amante, del que señaló que solía mojar su manos en una vasija llena de agua con flores de heno para preservar su belleza.
Seguramente tampoco le resultarían ajenas las propiedades de estas hierbas, un antiguo remedio ya utilizado en la antigüedad para aliviar la tensión muscular, los dolores articulares y hasta el lumbago, tres fuentes de constante preocupación para el intérprete (la otra era un copioso sudor del que se defendía mediante el uso de tejidos delicados y un pañuelo negro para evitar los poco estéticos reflejos: aún no estaba de moda el botox).

Marisa Bruni, con sus hijos
La Italia oficial intentó reconciliarse con él en varias ocasiones, en vano. ABM se mantuvo siempre firme en su idea de no volver a actuar en la que había sido su patria por aquel percance con Hacienda: rechazó hasta ocho doctorados honoris causa y la consideración de Caballero de la República. “Lo siento, soy monárquico”. Y parece que era cierto, en gran medida como muestra de lealtad hacia la familia Saboya, que le ayudó cuando comenzaba su carrera. Esa misma lealtad que le había prometido a su única esposa, en lugar de una fidelidad a la que nunca llegaría a comprometerse.
Sí, desde luego, Benedetti Michelangeli, Ciro para sus más íntimos, debió haber sido un gran seductor con ese porte aristocrático: alto, espigado, elegante sin asomo de excentricidad; amante de la velocidad (conducía sus Ferrari a más de 300 kilómetros por hora para desesperación de sus aterrorizados acompañantes, que solían descender lívidos de algunos de sus animados trayectos; parco en palabras y poseedor de una mirada de singulares matices: dura, inquisidora, altiva, pero también a ratos socarrona, de una intensidad abrasiva con la que podía fulminar a un interlocutor impertinente o expresar, sobre todo en algunas de sus interpretaciones, esa suerte de angustia interna, la tortura de quien se obstina en perseguir, una y otra vez, el sueño imposible de la perfección.
Esta última era una de las causas primordiales de sus míticas cancelaciones de conciertos y recitales, a veces en el último minuto, aceptadas deportivamente por sus seguidores como parte del ritual. Si no se encontraba en las mejores condiciones (en una ocasión sufrió un infarto mientras tocaba y a punto estuvo de fallecer en el escenario) de garantizar la excelsitud; si había algo en el ambiente que pudiera perturbarle, bien porque hacía demasiado calor o frío como para afectar al instrumento, no titubeaba en retirarse.
Lo mismo pasaba con sus grabaciones, dejó sin publicar docenas, y si hoy aparecen, algunas veces, registros inesperados se debe a la tenaz audacia de los “piratas”, esos aficionados que lograban grabar alguna de sus esperadas actuaciones de forma subrepticia.
Inconformista perenne, ya podía ofrecer la que quizá sea una de las cumbres interpretativas del Emperador beethoveniano, aquella que compartió junto a su amigo Sergiu Celibidache al frente de la Orquesta de la Radiotelevisión francesa, que, al terminar, ya con el público rendido, solía esbozar una mueca desganada. Rara vez una sonrisa. Aquel día, en el último momento, al levantarse de la banqueta, parece que se disponga a fundirse en un abrazo con el director, como ocurriría en el 99% de los casos con otros pianistas. Pero no, él se encamina hacia su colega y teniéndole ya delante tuerce el gesto, como si expresara: “Beeeh, no estuvo mal, pero nada del otro mundo”.
“Ser un pianista y un músico no es una profesión. Es una filosofía, una concepción de vida que no puede basarse ni sobre las buenas intenciones ni sobre el talento natural. Es necesario tener un espíritu de sacrificio inimaginable”. Así lo entendía Benedetti Michelangeli, y así debiera ser siempre que la máxima aspiración consista en aproximarse a la eternidad de los pocos elegidos.


















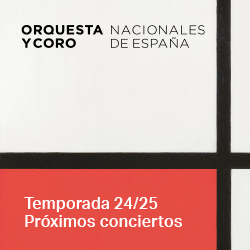





Últimos comentarios