“SLAVA” ROSTROPOVITCH, EL SUEÑO DEL TITÁN
“SLAVA” ROSTROPOVITCH, EL SUEÑO DEL TITÁN
La muerte, esa “vieja dama” como acostumbra a decir Javier Alfaya, es extrañamente caprichosa e inoportuna. Llamó a la puerta de esa fuerza de la naturaleza que era Mstislav Leopoldovitch Rostropovitch, que no había conocido ni un mal resfriado en ocho décadas de vida, a comienzos de año, sin avisar, sin síntomas previos, a través de un irreversible cáncer intestinal. Justamente en el año en que “Slava” (“Gloria” o “Salve” en ruso, su nombre de guerra para todo el planeta musical), iba a festejar su octogésimo cumpleaños. Vino al mundo el 27 de marzo de 1927, en Baku; ese otro 27 de marzo, el de este 2007, estaban previstas celebraciones, antes, durante y después, en todo el globo, porque el incombustible, incansable “Slava” se iba a recorrer no menos de tres continentes durante la primavera, dirigiendo a sus orquestas preferidas en sus ciudades del alma (Boston, Berlín, Londres, Madrid desde luego, ciertamente Moscú) o tocando el violonchelo, pero la “vieja dama” echó a perder el pastel. Y empezaron las cancelaciones, y con ellas los rumores: “Rostropovitch no está bien, ‘Slava’ está enfermo”. Después la noticia de la hospitalización en París, y a los pocos días, el “Jet” presidencial de Chirac, llevándole a Moscú, donde quería –ruso hasta la médula- que le encontrara la descortés visita, que no había respetado ni su año festivo de cumpleaños, si nada detenía su insistente acercamiento. Hace exactamente un mes, el Kremlin, con Putin a la cabeza, le festejó como a un héroe nacional. Maquillado, demacrado, pese a todo efusivo, Rostropovicth ya sabía que estaba celebrando su despedida oficial. Era curioso: la Rusia que le exiló, que le privó de pasaporte, que hizo de él, de su esposa –la soprano Galina Vishnevskaia- y de su hijas Olga y Elena una familia de apátridas en 1974, le honraba, le daba medallas y le vitoreaba –el viejo grito, “¡Slava, Slava!”- a las puertas de la muerte. Después, el silencio. Ayer, viernes, la noticia: Rostropovich, el titán, se había quedado dormido para siempre.
Era poco más que un adolescente cuando fascinó a Prokofiev, que rescató para él un Concierto, le escribió una Sinfonía para violonchelo y orquesta, y reconstruyó una Sonata. Fue el primero de una larga lista: Khachaturian, Miaskovsky, Kabalesvsky, Sviridov y, sobre todo, Shostakovich, del que fue amigo, confidente y especialmente intérprete de dos Conciertos para el violonchelo (1959 y 1966) que han enriquecido la literatura par el instrumento. A Rosropovicth no sólo había que oírle tocar, era necesario escucharle cuando hablaba, cuando narraba inagotables anécdotas e historias de todos aquellos a los que había conocido. Cuando Shostakovich le escribió el “Concierto nº 1”, Rostropovitch se encerró varios días para estudiar la obra; después se presentó en casa del compositor, de violonchelo armado, y le dijo: “¿Me acompaña al piano? Ya puedo tocar su obra”. Shostakovich sacó su copia de la partitura, y, como “Slava” relataba, “le dije, todo ufano y pedante: No me hace falta, me la sé de memoria; él se puso al piano y toqué todo el concierto, sin un fallo; Shostakovich, emocionado, feliz, me dijo: Pero esto es extraordinario, hay que celebrarlo. Creo que tardamos media hora en acabar con una botella de Vodka. ¿Le importa si llamamos a mi amigo Isaac Glickman? -dijo Shostakovich-, vive aquí al lado, le encantará oír el concierto. Glickman vino y, con los efectos del alcohol, yo toqué con más entusiasmo, pero fallando algunas notas, y otro tanto hizo Shostakovich al piano. Llegó luego Maxim, el hijo del compositor, ya estábamos festejando el evento con otra botella, y dijimos: ¡Vamos a tocarlo otra vez! De ahí sólo recuerdo que nos reíamos mucho, que Shostakovich en varios momentos tocó, en medio de la obra, otras piezas suyas, y que yo mezclaba su Concierto con el de Saint-Säens. Los presentes nos miraban atónitos, no pensaban que aquel pandemonium lo pudiera haber escrito Shostakovich, pero él y yo estábamos felices, fue uno de los mejores días de mi vida.”
Vino luego la disidencia, principios de los 70, cuando acogió en su ‘dacha’ a Alexander Solhnitsin, a cuya expulsión de Rusia siguió la partida del propio Rostropovitch. Antes del que se creyó viaje sin retorno, Tikhon Krennikov, perenne Secretario de la Unión de Compositores Soviéticos, le llamó a su despacho y le exigió su carnet de miembro, que rompió ante sus narices. A principios de los 90, cuando –en otra Rusia, en otro país- Rostropovitch regresó a Moscú, pidió oficialmente que se le devolviera su cédula de músico ruso en activo: la venganza, sí, es un plato que se come frío, porque fue la misma persona, Krennikov, quien tuvo que entregarle su nuevo carnet. Por entonces, pero también desde treinta, veinte años antes, Rostropovich era el más grande violonchelista que el mundo había conocido desde los tiempos de Pablo Casals. La nómina de obras nacidas para su arco era interminable, y entre ellas hitos, tan distantes entre sí, como las “Suites” de Britten, el “Tout un Monde Lointain” de Dutilleux, el “Concierto” de Lutoslawski o las “Meditaciones” de Bernstein. Rostropovitch, el director, arrasaba también cuando dirigía a sus ídolos, incluidos entre ellos un Tchaikovsky al que había aprendido a amar como preciado tesoro del ayer. Y siempre optimista, divertido, gruñón –a la rusa, que es decir mucho- en ocasiones, a veces con rasgos de niño mal criado –se sabía Rostropovitch, obviamente-, pero siempre generoso, incapaz de entender la maldad, la envidia o, como no, las guerras. Niño grande en el fondo, porque tuvo la suerte de no necesitar crecer más que en aquello que era la esencia, su musicalidad inmensa.
El titánico “Slava” no ha tenido más remedio que irse a descansar. En el sueño, los viejos amigos han debido salirle al encuentro. Si existe una orquesta angélica, ha hecho un fichaje de lujo, “galáctico”, como suele decirse; la orquesta terrenal, eso sí, se ha quedado irremediablemente mermada, sin un artista excepcional y sin un hombre bueno.
José Luis Pérez de Arteaga















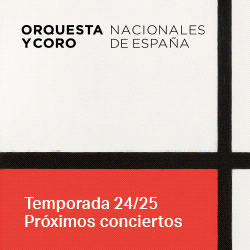





Últimos comentarios