Solus raucus auditur. En el final del centenario Puccini
Galas, conferencias, representaciones en todos los teatros de respeto, artículos en revistas generalistas, discos y libros reeditados entre las novedades del mes: por gratitud y también por aquello de que toda efeméride tiene un indudable aspecto de agente comercial colegiado, ha estado en los últimos meses muy ajetreado el mundo musical con la celebración del centenario Puccini. Y de pronto, como con ese impertinente que en la asamblea de facultad no para de hablar por todos sin permiso y un buen día se encuentra con un coro general de abucheos, los aficionados han caído en la cuenta de que las voces que antaño menospreciaban al compositor están hoy en minoría, o han sido acalladas por otras voces que se han hartado de sus lecciones.

Giacomo Puccini
En la reciente edición española de El problema Puccini: ópera, nacionalismo y modernidad, Alexandra Wilson recuerda a quienes en su día lo acusaron en Italia de no ser lo bastante italiano, o en otros lugares de componer una música afeminada, negándole además el pan y la sal de la modernidad. Y ahí está, aún cercano, el ejemplo de Gerard Mortier, que afirmaba sin ambages que Puccini “no le gustaba nada”, y añadía que “Puccini es un gran orquestador, pero sus historias no me interesan. Tosca, por ejemplo, ¿cuál es su interés? Es una obra superficial sobre la violencia y el deseo, nada más. ¿Y Bohème? Qué decir de esa historia tan irrelevante”.
Como radiación de fondo, Adorno y los suyos defendiendo la idea de que la música auténtica, la única verdadera, al vivir en el reino vicario de la superestructura cultural, tiene ineludibles obligaciones con la Historia, y en consecuencia Puccini debe ser relegado a la vergonzante esquina de los productos comerciales, a la mera evasión, porque olvida la obligación del Arte de oponerse a la codicia del mercado. Son las miserias del historicismo, logos.
Es bueno recordar, frente a ese historicismo desbocado, que existen permanencias antropológicas que hacen obligada la referencia al pasado para la comprensión de nuestro incierto presente. Y dándole una vuelta a esta idea puede la discusión remontarse con facilidad hasta los debates que durante la Edad Media y el Renacimiento se dieron entre los defensores de la Polifonía y los puristas que abominaban de su uso en la liturgia, por entender que entretenía de lo esencial, que era el mensaje de la Iglesia. Todo lo más, decían, podía admitirse el canto llano, porque realzaba esa voz sin distorsionarla gravemente mediante la búsqueda de dudosos placeres auditivos, puritanismo.
Además, añadían, su difusión estaba al alcance de cualquiera, y en particular de los religiosos no dotados para la música, que desde la irrupción de la polifonía se veían obligados a permanecer mudos como las piedras en sus repujados asientos del coro, mientras sus compañeros más diestros se apropiaban del culto.
Esa fue la tesis defendida en el siglo XVI, entre otros, por Martín de Azpilcueta Navarro, figura destacada de la Escuela de Salamanca, que ofrecía como ejemplo (lo cuenta Robert Stephenson en su Spanish cathedral musical in the Golden Age) la historia de un viejo religioso de voz áspera que, emocionado por la música, se atrevió a abrir la boca en una gran festividad realzada con polifonía. El coro enmudeció, horrorizado por la fealdad de su voz. Pero el silencio fue quebrado por las graves palabras del Cielo, que irrumpieron desde lo alto: Solus raucus auditur, “Sólo se oye la voz ronca”.
Piensa uno que los censores de Puccini, como el doctor Navarro en el siglo XVI, querían escuchar únicamente la voz del compromiso, la voz ronca. Pero cabe preguntar si en aquella memorable ocasión la voz divina no se propuso más bien acallar a sus propios defensores y, en su infinita misericordia, las palabras que en verdad pronunció fueron: “La voz ronca no nos permite oír la música”. Paradiso. Emilio Fernández Álvarez











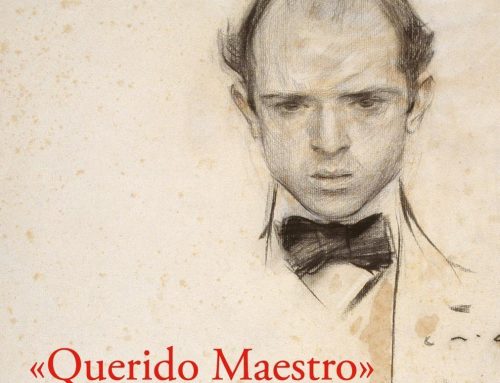














Últimos comentarios