UNA ARDUA CUESTIÓN LUMÍNICA
UNA ARDUA CUESTIÓN LUMÍNICA
Con la idea de representar juntas Iolanta, ópera de Chaikovski estrenada en 1892, y Perséphone, melodrama de Stravinski, que vio la luz en 1934, Peter Sellars pretendía encontrar un concepto escénico “que permitiera vincular a dos compositores aparentemente irreconciliables”. El experimento, finalmente llevado a la práctica en el Teatro Real y próximamente en el Bolshoi de Moscú, con una interpretación sin escena en Valencia, ha consistido, comenta el regista, en “perséphonizar a Chaikovski e iolantizar a Stravinsky en un juego reconciliador de espejos y simetrías que indagan más allá de las diferencias estéticas. Demostraré que existe un hilo conductor que nos lleva de uno a otro”, concluía.
Es cierto que hay ideas que pululan, que flotan en buena parte de estas dos obras, sobre todo una fundamental, la que se centra en la dicotomía luz-oscuridad, elemento poético y aun filosófico de primer orden. Los ojos de Iolanta no ven; ella no sabe que es ciega, pero se la mantiene, se cree que para preservarla de todo mal, en esa creencia. Hasta que un hombre le revela el secreto y le da la posibilidad de ver. Y el milagro, ese viaje de la oscuridad a la luz, se produce en este cuento mágico en un acto sobre libreto de Modest, hermano del compositor, extraído de la narración medieval de Henrik Hertz.
Perséphone, hija de Zeus y Deméter, baja a los infiernos por propia voluntad para solidarizarse con las almas de los condenados, pero es reclamada en la tierra, que, al huir su desconsolada madre del Olimpo, aparece yerma y helada. Sólo su presencia podrá favorecer el retorno de la primavera y la luz diáfana, aunque ella, reclamada por Plutón, deberá volver una y otra vez al Hades. Es el camino inverso de Iolanta: Perséphone viaja de la luz a la oscuridad, pero es camino de ida y vuelta. Stravinski, que siguió un texto conceptuoso y brillante de André Gide –con el que más tarde se pelearía-, creó aquí una obra rara, única, mezcla de melodrama –voz hablada y música instrumental-, canto y danza. Un producto realmente inclasificable envuelto en una partitura de signo neoclásico de ascendencia tonal-modal, sencilla hasta cierto punto, transparente e incisiva, muy alejada desde luego de la apariencia postromántica de la obra de su antecesor -al que admiraba desde su niñez-, que posee los rasgos propios de su estilo: amplio y eficaz melodismo, arias, ariosos y pasajes hasta cierto punto fútiles. Pero hay en el partitura algunos números de gran valor musical y dramático, como el dúo entre Iolanta y Vaudémont, durante el que la joven se da cuenta de cuál es su situación vital. Arrebato, apasionamiento muy chaikovskianos, tan diferentes a la aparentemente fría –con calidez de fondo- arquitectura de Sravinski, que huía como de la peste de cualquier atisbo de emotividad.
La noción lumínica es pues lo que hace casar de un modo abstracto y problemático a las dos obras, cuyo emparejamiento se nos antoja un poco traído por los pelos pese al comentado juego de espejos y a despecho de la lectura que pretende Sellars para el que “ambas obras tienen una gran carga política, pero también llevan su política al reino de los misterios”. Nos parecen ideas algo volátiles que se pueden aplicar a cualquier supuesto. Lo que es más interesante es la conexión en los dos casos con el misterio, con la magia, con la poesía que sin duda anidan en las estructuras. No creemos que Chaikovski pretendiera “abordar la pesadilla de la rigidez política a través de la metáfora de un cuento de hadas”. Más bien nos situaríamos del lado de los que opinan, como Kaminski, que “la conciencia y la voluntad son las dos llaves de la curación de los cuerpos y de las almas”. He ahí la moral de la historia, que es rica, eso sí, en sobreentendidos psicoanalíticos fácilmente descifrables, como apuntaba Lischke.
En todo caso veríamos que en las dos obras habita una idea de compasión –la de Vaudémont hacia Iolanta; la de Perséphone hacia los condenados-, de solidaridad. Y, desde otro punto de vista más trascendente, de redención: Iolanta es redimida; Perséphone redime. Incluso un autor como Martín Bermúdez habla de que la composición de Stravinski puede alojarse sin rebozo en la tradición judeo-cristiana. Lo que significa que estamos ante obras abiertas, en cierto modo ambiguas y por tanto susceptibles de diversas lecturas. La que ha practicado en lo escénico Sellars no nos convence. A Iolanta le hace perder todo asomo de romanticismo y a Perséphone la convierte en una confusa acumulación de efectos orientalizantes, empezando por la coreografía que es de estilo camboyano porque su imagen y estética “es la imagen del regreso de entre los muertos, una imagen de resurrección”. Hay otras danzas que pueden tener algo más que ver con la gélida acción que las provenientes del país de Pol Pot.
La escenografía, de acuerdo con estos planteamientos, es la misma en ambos casos. Viene constituida en primer lugar por cuatro puertas –mejor, por cuatro marcos- coronadas por extrañas figuras que pueden ser fósiles de cabezas de extraños animales, aves o mamíferos o no ser nada. Muy propia de George Tsypin, amigo siempre de este tipo de imágenes pétreas de tiempos indefinidos. ¿Son umbrales de un proceso de iniciación? No parece haber tal en estas obras. El resto, a escenario vacío, se completa con gigantescos paneles de distintos colores que bajan y suben según lo que se dice o hace, aunque muchas veces no parecen coincidir con nada. Tres bailarinas y un bailarín, todos muy buenos, que representan a distintos personajes, van de aquí para allá. Y tanto el coro titular como el de los Niños de la JORCAM, que cantaron a un alto nivel, tuvieron grandes dificultades para seguir con precisión y exactitud todos los movimientos marcados en esa coreografía camboyana, que hizo farragosa y complicó la narración.
En ese sentido discurrió por mejores cauces la acción de Iolanta, en la que sobraron unos molestos focos móviles sobre los ojos de algunos cantantes en un más bien fácil efecto alusivo a la luz que ha de nacer de la oscuridad. Afortunadamente, las prestaciones musicales fueron buenas o muy buenas en medio de la confusión y la gratuidad. Teodor Currentzis dirigió Chaikovski con tanta finura como intensidad, diferenciando planos, acoplándose a las voces, fraseando y regulando la sonoridad de una Sinfónica en sus mejores días. Menos pletórico en Stravinski en donde las desigualdades fueron inevitables. El equipo vocal fue formidable en casi todos sus elementos.
Las voces graves, en particular, estuvieron magníficamente servidas por el recio Dmitry Ulianov, un rey de poderosos graves, Alexej Markov, un barítono de buen metal y arrestos y el veterano Willard White, seguro y conspicuo, como es habitual. Ekaterina Scherbachenko, que ya nos gustara como Tatiana el año pasado, es pintiparada para la parte de Iolanta por su trémulo decir, su frescura tímbrica y su belleza blonda. Algo esforzado y a veces engolado el tenor Pavel Cernoch, que hizo, sin embargo, de manera intensa y valiente su Vaudémont. A buena altura los demás. El tenor Paul Groves, Eumolpe de moderno traje blanco, con gafas oscuras y el báculo de Iolanta, estuvo irregular y no siempre entonado en Perséphone, cuyo papel hablado corrió a cargo de la excelente actriz Dominique Blanc, que vestía la misma túnica que Iolanta –otro detalle que acercaba superficialmente a las dos composiciones- y que se vio perjudicada por una mala amplificación. Nos preguntamos si no habría sido mejor que recitara a pelo. Arturo Reverter
















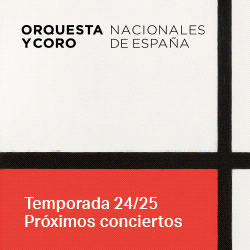





Últimos comentarios